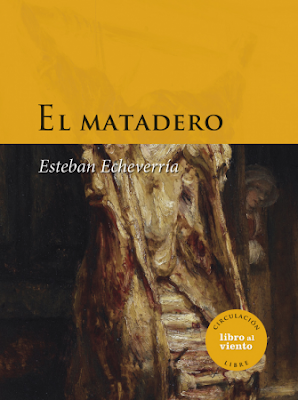*
*
El matadero
Esteban Echeverría
Audiolibro ♪
Cliquear en la imagen para acceder al audiolibro ☝
*
Evaluación escrita
*
Recuperatorio escrito
Audiolibro ♪
Cliquear en la imagen para acceder al audiolibro ☝
*
Evaluación escrita
1. El matadero como imagen del país
¿De qué manera el cuento representa al matadero como una metáfora de la Argentina bajo el régimen rosista? ¿Qué sectores sociales están simbolizados en ese espacio? ¿Qué mirada política transmite el autor sobre el país?
2. Barbarie organizada
Los carniceros, niños, curas y jueces parecen actuar en conjunto, como engranajes de un mismo sistema violento. ¿Cómo se construye esta imagen de una violencia colectiva, normalizada y celebrada? ¿Qué denuncia se oculta tras esa representación?
3. El cuerpo como territorio político
El toro, el niño decapitado y el joven unitario padecen violencias distintas, pero simbólicamente conectadas. ¿Qué representa cada uno en esta red de imágenes? ¿Qué relación propone el cuento entre el cuerpo, el poder y la ideología?
4. Palabras de otro tiempo
El unitario no se queda callado: habla, y su lenguaje contrasta fuertemente con la forma de expresión vulgar y brutal de los federales. ¿Cómo leés ese contraste entre modos de hablar? ¿Qué representa el uso de un lenguaje culto, incluso arcaico, frente al habla agresiva del entorno?
5. Religión y poder en el matadero
La escena inicial muestra una ciudad paralizada por la Cuaresma, y la figura del juez eclesiástico tiene un rol clave. ¿Cómo se vincula la religión con el poder político en el cuento? ¿Qué función cumple en la construcción de la barbarie?
✍️ Consigna de creatividad
6. Una crónica desde el barro
Imaginá que sos uno de los niños del matadero, y escribís muchos años después una carta o testimonio sobre lo que viste aquel día. ¿Qué recordás? ¿Cómo lo entendés ahora, ya de grande? ¿Qué emociones persisten: orgullo, vergüenza, miedo, indiferencia?
*
Recuperatorio escrito
1. ¿Cómo refleja el matadero la violencia política del rosismo?
2. ¿De qué manera el narrador construye una mirada crítica a través de la ironía y la exageración?
3. ¿Qué simbolismo tienen el toro, el niño y el unitario en la narración?
4. ¿Qué contraste se observa entre el lenguaje del unitario y el de la chusma federal?
5. ¿De qué manera se vinculan religión y poder en el control social del pueblo?
*
La pedagogía del espanto
El relato alcanza su clímax. No hay necesidad de mostrar lo explícito: el lector ya entiende que el horror se ha consumado. Pero lo que Echeverría subraya, con precisión quirúrgica, es que no asistimos simplemente a una muerte, sino a una lección. No hay castigo “justiciero”, ni juicio verdadero, ni delito cometido: hay un acto ejemplificador. El matadero —esa institución brutal disfrazada de costumbre— se revela como aparato político y cultural, cuyo verdadero fin no es alimentar, sino aleccionar. Se mata para enseñar.
La víctima, aunque se mantiene anónima, se vuelve figura universal. No es él quien importa —ni su historia, ni sus ideas—, sino lo que representa: un sujeto que no se somete. Y eso basta para convertirlo en enemigo. En ese sentido, esta última parte del cuento no cierra como un desenlace narrativo clásico, sino como una revelación alegórica: el matadero no es el lugar donde termina una vida, sino donde empieza el miedo colectivo. Lo que se produce no es carne, es silencio. No se trata de que muera uno: se trata de que todos vean cómo muere.
El narrador, que hasta ahora se había movido entre la sátira, la ironía y la crónica, deja entrever —sin grandilocuencia— su propia toma de partido. El texto se vuelve denuncia, pero no desde la emoción fácil ni la indignación explosiva. Es una denuncia por acumulación, por saturación de lo intolerable. Todo lo visto (el barro, la carne, las vísceras, los gritos, las risas, el poder, la obediencia, la chusma, el juez, la sangre) converge para componer un retrato colectivo de lo que ocurre cuando la barbarie se institucionaliza.
En clave alegórica, esta parte final es un espejo invertido del país: el matadero no es una excepción, es la norma oculta. Es el núcleo de una maquinaria más amplia que produce ciudadanos obedientes y enemigos públicos, aplausos y cadáveres. Y lo más doloroso de todo es que, salvo el lector, nadie parece notar el espanto. La masa ríe, el juez da por cerrado el caso, y la escena se disuelve como un acto más de la rutina social.
Echeverría no ofrece consuelo. Tampoco propone una salida. Su arte consiste en mostrar lo real bajo el disfraz de lo grotesco. Pero no para provocar asco, sino conciencia. El matadero no es una fábula sobre una época oscura: es una advertencia sobre lo que ocurre cuando una sociedad renuncia a la compasión, al pensamiento y al coraje. Por eso su dimensión alegórica sigue viva: no habla sólo del pasado, sino de cada vez que un poder necesita convertir la violencia en orden, y el miedo en costumbre.
“La pedagogía del espanto”
📄 Páginas 15 del cuento
📄 Equivalente a la página 30 del PDF
📝 Resumen del cuento:
El joven, atado a la mesa del matadero, se niega a ser desnudado. Lucha con rabia y desesperación. Cuando logran inmovilizarlo y comienzan a arrancarle la ropa, su cuerpo colapsa: brota sangre por su boca y nariz. Los verdugos quedan paralizados. El juez, molesto, da por terminado el castigo. El cuerpo es desatado, la puerta se cierra y la chusma se dispersa. En el cierre, el narrador define que los carniceros y matones son los verdaderos apóstoles del régimen rosista. Llama “salvaje unitario” no a un enemigo real, sino a todo aquel que no es cómplice del terror. El matadero queda revelado como el corazón simbólico del sistema.
🔍 Interpretación alegórica:
El matadero no necesitó degollar al joven: lo destruyó desde adentro. Su muerte no es física por ejecución directa, sino emocional, espiritual, fisiológica: explotó por rabia e impotencia. Es un final más perturbador que una muerte explícita. Alegóricamente, el poder totalitario no siempre mata: aplasta, arruina, convierte al Otro en un objeto inerte para escarmiento público. El matadero educa a través del espanto. No busca justicia, ni siquiera sumisión: busca espectáculo. El joven es una lección para los que miran. Y el país —como cierra el cuento— no está dirigido por ideas, sino por cuchilleros que reparten castigo entre vísceras, lemas políticos y barro. En esa pedagogía feroz, ya no hay ciudadanos: sólo verdugos y víctimas.
***